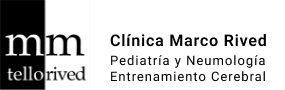En la práctica clínica diaria, la recomendación de aumentar la ingesta de fibra a menudo se percibe como una solución de primer nivel para el estreñimiento. Sin embargo, existe una cascada de eventos fisiológicos de profunda relevancia metabólica, cardiovascular e inmunológica.
La distinción fundamental que debemos hacer como clínicos es entre la fibra insoluble, que actúa principalmente como “forraje”, y la fibra fermentable (soluble). Esta última es la protagonista metabólica. Al llegar intacta al colon, se convierte en el sustrato preferido para nuestra microbiota intestinal, que la fermenta para producir metabolitos cruciales: los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), principalmente el butirato, el propionato y el acetato.
El butirato es la principal fuente de energía para los colonocitos y ejerce una función epigenética clave a través de la inhibición de la histona deacetilasa. Este mecanismo fortalece las uniones estrechas entre las células epiteliales, mejorando la integridad de la barrera intestinal y reduciendo la permeabilidad intestinal patológica.
Más allá del colon, los AGCC actúan como hormonas. Al estimular unos receptores (ffar2 y ffar3), promueven la liberación endógena de GLP-1 y PYY, hormonas incretinas y de saciedad que mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan en el control del apetito. A nivel inmunológico, una producción adecuada de AGCC ayuda a modular la respuesta inmune, evitando un estado proinflamatorio crónico.
Cuando la ingesta de fibra es insuficiente, la microbiota se ve forzada a cambiar su fuente de energía. En lugar de fermentar carbohidratos complejos, comienza a fermentar aminoácidos. Este cambio metabólico genera subproductos tóxicos como el p-cresol, el indol y el amoníaco, metabolitos que se han asociado con un aumento de la resistencia a la insulina y un fenotipo aterogénico.
Quizás el mecanismo más alarmante en un estado de privación de fibra es la degradación de la capa de mucina. Para sobrevivir, la microbiota, en su búsqueda de carbohidratos, comienza a consumir la capa de moco que protege nuestro propio epitelio intestinal. Este acto de “autocanibalismo” debilita nuestras defensas, aumenta la translocación bacteriana y perpetúa la inflamación de bajo grado. A nivel sistémico, una dieta baja en fibra puede ser interpretada por el cuerpo como una señal evolutiva de escasez, promoviendo un estado de conservación de energía a través de una mayor resistencia a la insulina y un aumento del hambre.
El objetivo no es solo consumir más fibra, sino consumir los tipos correctos para maximizar la producción de AGCC. Apuntar a una ingesta de 70-80 gramos diarios, como sugieren algunos expertos, requiere una estrategia deliberada.
Una de las herramientas más potentes y subestimadas es el almidón resistente. Este tipo de almidón resiste la digestión en el intestino delgado y llega al colon para ser fermentado. Podemos aconsejar a nuestros pacientes que lo incorporen a través de dos vías principales:
- Almidón resistente tipo 2: se encuentra en alimentos como los plátanos verdes, la harina de plátano verde o el almidón de patata crudo.
- Almidón resistente tipo 3: se forma mediante un proceso de retrogradación cuando alimentos ricos en almidón como las patatas, el arroz o las legumbres se cocinan y luego se enfrían durante al menos 12-24 horas.
Es fundamental advertir a los pacientes sobre la importancia de una progresión lenta y gradual. Un aumento abrupto de la fibra, especialmente del almidón resistente, sobrepasará la capacidad fermentativa de una microbiota no adaptada, resultando en gases, hinchazón y malestar, lo que llevará al abandono de la estrategia. La clave es titular la dosis según la tolerancia individual.
Finalmente, no debemos olvidar el rol de la fibra en la salud cardiovascular. Ayuda directamente al aclaramiento del colesterol y, como se ha observado en poblaciones con alto riesgo cardiovascular y dietas bajas en fibra, su ausencia puede exacerbar perfiles lipídicos desfavorables, como los asociados a un metabolismo deficiente de la colina y la consecuente producción de LDL pequeño y denso (SDLDL).