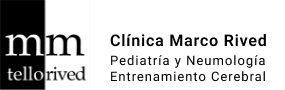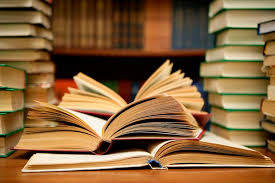
Desde una perspectiva neurocientífica, la capacidad de leer representa uno de los logros más extraordinarios del cerebro humano. No es una habilidad innata, sino una invención cultural que ha requerido una asombrosa proeza de plasticidad neuronal: la reconfiguración de nuestros circuitos cerebrales.
Sin embargo, esta capacidad, podría estar en riesgo debido a los hábitos de lectura superficial fomentados por el entorno digital moderno. En este contexto, entender las dificultades como la dislexia y las nuevas vías de estimulación cerebral se vuelve crucial.
A diferencia del lenguaje hablado, para el cual estamos biológicamente predispuestos, la lectura es una adquisición relativamente reciente en nuestra historia evolutiva. El cerebro humano no nació con un circuito predefinido para esta tarea. Para poder decodificar símbolos visuales y asociarlos con sonidos y significados, el cerebro tuvo que “reciclar” y establecer nuevas conexiones. Este proceso, conocido como plasticidad neuronal, implicó la reutilización de circuitos originalmente destinados a otras funciones, como el reconocimiento de objetos y rostros.
La invención de la escritura, atribuida a los sumerios en mesopotamia alrededor del 3300 a.c. Con su sistema cuneiforme, fue el catalizador que impulsó esta transformación cerebral. Este y otros sistemas de escritura, como los jeroglíficos egipcios, sentaron las bases para que el cerebro humano desarrollara una nueva y compleja red neuronal dedicada a la lectura.
La profunda transformación cerebral a través de la lectura
Cuando leemos, se activa una compleja red que involucra múltiples áreas en ambos hemisferios cerebrales. Estas regiones trabajan en conjunto para asociar las letras con sus sonidos (conciencia fonológica), construir palabras y acceder a su significado. Curiosamente, el idioma que aprendemos moldea de manera particular nuestros circuitos cerebrales. Por ejemplo, la lectura de un sistema logográfico como el chino, donde cada símbolo representa una idea, activa de forma más intensa las áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la asociación visual en comparación con la lectura de alfabetos como el español o el inglés.
La experiencia de leer va más allá de la simple decodificación. El cerebro se sumerge en la narrativa de tal forma que las regiones motoras se activan cuando leemos sobre una acción física. Esta inmersión crea y fortalece nuevas conexiones entre las regiones visuales y del lenguaje, permitiendo la “lectura profunda”. Este nivel de lectura es el que nos capacita para realizar procesos cognitivos superiores como la deducción, la inferencia, el análisis crítico y el desarrollo de la empatía.
¿Cuándo aprendemos a leer?
El camino hacia la alfabetización comienza mucho antes de la escolarización formal. Sin embargo, para un porcentaje de la población mundial (entre un 4% y un 10%), este camino presenta un desafío significativo debido a la dislexia, una dificultad de aprendizaje de origen neurobiológico.
La dislexia es el resultado de un cerebro que está organizado de una manera diferente. Generalmente, el lenguaje es procesado principalmente por el hemisferio izquierdo. En muchos casos de dislexia, se observa que el circuito de lectura es dominado por el hemisferio derecho, lo que provoca que la gestión de la información sea más lenta y, a veces, errónea.
Las principales dificultades en el cerebro disléxico se pueden desglosar en:
- Conciencia de fonemas: esta es la deficiencia número uno en el cerebro disléxico. Nuestra lengua está formada por 44 sonidos llamados fonemas. La asignación de estos sonidos a su letra correspondiente puede ser extremadamente problemática, ya que las áreas cerebrales que contribuyen a esta capacidad no funcionan de manera óptima.
- Fluidez en el circuito de lectura: a veces, los niños logran representar los fonemas perfectamente, pero falla la velocidad de la transformación. El hemisferio cerebral derecho se toma más tiempo tratando de conseguir lo que el hemisferio izquierdo hace de forma natural y automática.
- Comprensión: tras superar los dos primeros obstáculos, puede fallar el acceso al significado y la gramática. Este tipo de dislexia no se manifiesta hasta que el niño es mayor y se enfrenta a textos de mayor complejidad. Muchos de estos niños, a menudo muy inteligentes, compensan sus dificultades con la memorización de palabras, pero nunca aprenden a leer lo suficientemente rápido como para comprender profundamente lo que están leyendo.
Es crucial destacar que la dislexia no está relacionada con la inteligencia; de hecho, muchas personas con esta condición demuestran una creatividad y un pensamiento conceptual excepcionales. Se especula que figuras históricas como Da Vinci y Einstein pudieron haber sido disléxicos.
Nuevas fronteras en la estimulación cerebral para la dislexia
La investigación en busca de tratamientos innovadores para la dislexia ha puesto el foco en la estimulación cerebral no invasiva, una técnica prometedora que puede modular la actividad cerebral de manera segura para mejorar funciones cognitivas.
La estimulación transcraneal de corriente directa (tdcs), especialmente cuando se combina con intervenciones de lectura, puede mejorar significativamente las habilidades lectoras en personas con dislexia. Específicamente, la aplicación de tdcs anódica (excitatoria) en la corteza temporo-parietal izquierda y tdcs catódica (inhibitoria) en la corteza temporo-parietal derecha, junto con entrenamiento fonológico, mostró mejoras en la lectura de pseudopalabras y palabras de baja frecuencia.
¿Estamos en riesgo de perder nuestra capacidad de lectura profunda?
Dado que la lectura es una habilidad adquirida, es susceptible de atrofiarse. Los hábitos digitales modernos están fomentando un estilo de lectura superficial conocido como “hojear” (skimming). Esta modalidad se caracteriza por vistazos rápidos, multitarea y constantes interrupciones, como las notificaciones.
Esta forma de interactuar con los textos digitales perjudica nuestra capacidad para sumergirnos en lecturas complejas, seguir argumentos elaborados, realizar análisis críticos y discernir la veracidad de la información. El impacto es especialmente preocupante en el cerebro en desarrollo de los niños. A los ocho años, la cantidad de tiempo frente a pantallas predice de forma negativa el rendimiento académico y el procesamiento de la función ejecutiva atencional. La hiperestimulación constante lleva a que los niños se distraigan fácilmente y se aburran con tareas que no ofrecen una gratificación inmediata.
La lectura profunda es un ejercicio cerebral que ha remodelado nuestra cognición. Para contrarrestar los efectos de la superficialidad digital, es imperativo fomentar una “vida lectora”. Promover la lectura, especialmente en los niños, es fundamental para que puedan construir y fortalecer ese “santuario de lectura” interno que les permitirá desarrollar plenamente el potencial de su cerebro. Proteger y cultivar esta habilidad es proteger la esencia misma de nuestro pensamiento crítico y nuestra capacidad de empatía en un mundo cada vez más complejo.