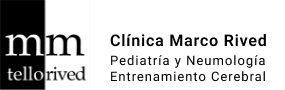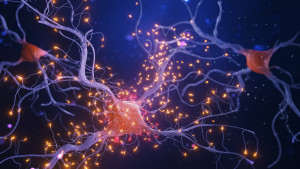
Sentir ansiedad de vez en cuando es una reacción normal ante el estrés. Sin embargo, cuando esta sensación se vuelve crónica y abrumadora, podría haber algo más en juego que solo las presiones de la vida diaria. Investigaciones recientes apuntan a la inflamación cerebral. La neuroinflamación es una respuesta inmunitaria en el cerebro que, si bien es un mecanismo de protección, puede volverse perjudicial cuando se cronifica.
De todos es conocida, la amígdala cerebral. Su función es recibir y procesar constantemente “señales de peligro”, tanto conscientes como inconscientes. La amígdala hace un promedio constante de estas señales. Si el resultado cruza un determinado “umbral de angustia“, envía una señal de pánico al hipotálamo, y es entonces cuando sientes esa oleada de ansiedad.
La inflamación, tanto en el cuerpo como en el cerebro, actúa como una señal de peligro persistente que bombardea a la amígdala. No es que cause la ansiedad directamente, sino que te hace mucho más vulnerable a otros factores estresantes que en condiciones normales no te afectarían.
La neuroinflamación no es un concepto abstracto, sino que tiene efectos químicos muy concretos. Las citoquinas inflamatorias, como la Interleucina-6 (IL-6) y el Factor de Necrosis Tumoral Alfa (TNF-alfa), aumentan la excitabilidad de la amígdala. Más importante aún, estas citoquinas disminuyen la actividad del GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro.
Históricamente, la investigación sobre la salud mental se ha centrado casi exclusivamente en las neuronas. Sin embargo, los astrocitos, las células no neuronales más abundantes del cerebro, están recibiendo mucho protagonismo. Durante mucho tiempo, desde su descubrimiento por Santiago Ramón y Cajal, los astrocitos fueron considerados mero “pegamento” estructural. Hoy sabemos que no solo proporcionan soporte estructural y metabólico a las neuronas, sino que también son cruciales para mantener la barrera hematoencefálica, que protege al cerebro. Además, participan activamente en la comunicación neuronal, regulando el ambiente químico y liberando sus propias moléculas de señalización. Esta participación ha llevado al concepto de la “sinapsis tripartita”, donde el astrocito es un tercer componente esencial en la comunicación entre dos neuronas.
El estrés en las primeras etapas de la vida es un factor de riesgo clave para trastornos como la depresión. Se ha demostrado que este estrés temprano induce alteraciones graves en los astrocitos, haciendo que retraigan sus prolongaciones y afectando su capacidad para interactuar con las neuronas. De hecho, los astrocitos son un motor principal del cambio conductual inducido por el estrés. Proteger a los astrocitos de estos efectos dañinos podría prevenir las consecuencias negativas sobre las neuronas, abriendo nuevas y prometedoras vías para el tratamiento.
De manera contraintuitiva, algunas investigaciones sugieren que la inflamación está aún más relacionada con la depresión que con la ansiedad. Estudios han demostrado que niveles altos de proteína C reactiva (PCR), un marcador de inflamación, se correlacionan más fuertemente con la depresión. La hipótesis actual es que la “ansiedad inflamatoria” es más probable en personas que ya tienen una predisposición a la ansiedad. En estos casos, la inflamación actuaría como el “empujón final” que desencadena o intensifica los síntomas.
Dado que no se puede medir la inflamación cerebral de forma rutinaria, la estrategia más efectiva es medir la inflamación sistémica como un indicador indirecto. Algunas de las pruebas clave que puedes solicitar a tu médico incluyen la proteína c reactiva de alta sensibilidad (HS-CRP), la velocidad de sedimentación globular (VSG) y la interleucina-6 (IL-6).
Si se detecta inflamación crónica, existen diversas opciones farmacéuticas como los antiinflamatorios comunes (AINEs) y la naltrexona a dosis bajas (LDN), hasta botánicos como la corteza de pino marítimo francés. También existen intervenciones más avanzadas como la estimulación del nervio vago y tecnologías futuristas como el ultrasonido enfocado transcraneal para “calmar” directamente la amígdala.