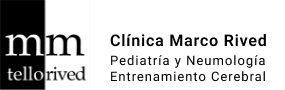En la neurociencia clínica, es imperativo realizar una diferenciación precisa entre los constructos de estrés, ansiedad y miedo. El estrés se define como una respuesta fisiológica generalizada y no específica, mientras que la ansiedad es la anticipación aprehensiva de una amenaza futura, real o percibida. El miedo, en cambio, es una respuesta emocional y fisiológica compleja, orquestada ante una amenaza inminente. El trauma emerge cuando esta respuesta de miedo se codifica de forma maladaptativa en el sistema nervioso, resultando en una reactivación autonómica y emocional desproporcionada o inapropiada ante estímulos no amenazantes en el presente.
La base neurobiológica de esta respuesta reside en el sistema nervioso autónomo, que mantiene una homeostasis alostática a través del equilibrio dinámico entre sus ramas simpática (activación, lucha o huida) y parasimpática (calma, reposo y digestión). La activación simpática es mediada por el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), una cascada neuroendocrina que culmina en la liberación de catecolaminas como la adrenalina y glucocorticoides como el cortisol. La exposición crónica a estos mediadores puede inducir cambios epigenéticos y de expresión génica, alterando la plasticidad sináptica a largo plazo y consolidando la respuesta de miedo a nivel sistémico.
A nivel de circuitos cerebrales, la amígdala funciona como el epicentro del circuito de detección de amenazas, integrando aferencias sensoriales para generar una respuesta de miedo. Esta respuesta es modulada por el control inhibitorio ejercido por la corteza prefrontal, que es crucial para la supresión de reflejos y, fundamentalmente, para la asignación de una narrativa, transformando una reacción fisiológica genérica en una experiencia cognitiva procesada.
La formación de miedos sigue un modelo de condicionamiento pavloviano, donde un estímulo neutro se asocia a un evento aversivo. El abordaje terapéutico de estos miedos no busca su eliminación, sino la reducción progresiva de la respuesta fisiológica y emocional y la reconsolidación, donde se establece y refuerza una nueva asociación.
Las terapias basadas en la narrativa, como la terapia de exposición prolongada (PE) y la terapia de procesamiento cognitivo (CPT), operan mediante la exposición repetida al recuerdo traumático en un entorno seguro. El paso final es una reestructuración cognitiva que permite al paciente construir una nueva narrativa con un significado adaptativo sobre el evento.
En el campo farmacológico, emergen terapias asistidas que actúan como catalizadores de este proceso. La Ketamina, un antagonista del receptor NMDA, induce un estado disociativo que permite al paciente revisitar el trauma desde una perspectiva de desapego emocional, facilitando un “re-mapeo” afectivo. La MDMA, por su parte, genera un estado neuroquímico único mediante la liberación masiva de serotonina y dopamina, lo que reduce la reactividad de la amígdala y aumenta la conectividad con la corteza prefrontal, creando una ventana de plasticidad óptima para la reconsolidación de memorias traumáticas.
Adicionalmente, los protocolos conductuales autodirigidos, como la hiperventilación cíclica, funcionan como una forma de inoculación de estrés. Al inducir voluntariamente un estado de estrés fisiológico breve y controlado, se entrena al sistema nervioso para mejorar su flexibilidad autonómica, es decir, su capacidad para transitar eficientemente entre estados de alta y baja alerta.
Como apoyo adyuvante para la reducción de la ansiedad generalizada, la evidencia soporta el uso de 30 mg de azafrán o dosis elevadas de 18 gramos de inositol, cuya eficacia ha demostrado ser comparable a la de algunos fármacos de prescripción.