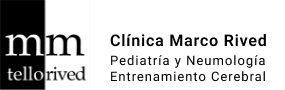Cólico del lactante y su abordaje clínico
El cólico del lactante representa una de las experiencias más angustiantes para los padres durante los primeros meses de vida. Caracterizado por episodios de llanto paroxístico e inconsolable en un lactante por lo demás sano.
Para comprender el cólico, debemos abandonar la idea de una causa única y adoptar un modelo multifactorial. La teoría más aceptada postula que el cólico es una manifestación de malestar visceral, cuya percepción se ve magnificada por la inmadurez del sistema nervioso central y modulada por factores microbianos y psicosociales.
Motilidad intestinal incoordinada: El sistema nervioso entérico inmaduro provoca un peristaltismo desorganizado. Esto conduce al atrapamiento de gas, distensión abdominal y espasmos dolorosos.
- Disbiosis del microbioma: La investigación ha identificado consistentemente un perfil de microbiota alterado en lactantes con cólicos: Menor diversidad: Una variedad reducida de especies bacterianas. Déficit de bacterias beneficiosas: Niveles bajos de Bifidobacterium y Lactobacillus. Exceso de bacterias proinflamatorias: Un predominio de Proteobacterias (E. coli, Klebsiella) que fermentan ineficientemente los carbohidratos de la leche, produciendo una cantidad excesiva de gas.
- Inflamación de bajo grado: Esta disbiosis, unida a la permeabilidad intestinal fisiológica del lactante, permite que componentes como los lipopolisacáridos (LPS) activen una respuesta inmune. Esto genera una inflamación intestinal de bajo grado (evidenciada por niveles elevados del marcador calprotectina fecal), lo que a su vez incrementa la sensibilidad al dolor.
Hipersensibilidad y desregulación
Este factor explica la intensidad desproporcionada del llanto.
- Hipersensibilidad Visceral: Debido a la inmadurez del eje intestino-cerebro, el lactante posee un umbral de dolor disminuido. Estímulos fisiológicos normales, como el paso de gas, son interpretados por el cerebro como una señal de dolor intenso.
- Alteración de la serotonina: Más del 90% de la serotonina corporal se produce en el intestino, regulando la motilidad y la sensibilidad. Se postula que la disbiosis afecta esta vía, contribuyendo tanto a la motilidad desordenada como a la percepción alterada del dolor.
- Ritmo circadiano inmaduro: La aparición vespertina del llanto se correlaciona con la fatiga neurológica del final del día, que disminuye la capacidad del lactante para autocalmarse.
El entorno no causa el cólico, pero puede perpetuarlo. El estrés y la ansiedad parental, una respuesta comprensible al llanto inconsolable, pueden ser percibidos por el lactante, dificultando la co-regulación y creando un ciclo de retroalimentación negativo.
Diagnóstico diferencial
Antes de etiquetar un llanto como “cólico”, es imperativo realizar una evaluación pediátrica exhaustiva para descartar patologías orgánicas. Los principales diagnósticos diferenciales incluyen:
- Alergia a las proteínas de la leche de vaca (Aplv).
- Reflujo gastroesofágico (Rge) patológico.
- Problemas mecánicos de la alimentación (mal agarre, anquiloglosia).
- Estreñimiento o disquecia del lactante.
- Infecciones (ITU, otitis), fisuras anales, etc.
Intervenciones
Son medidas de bajo riesgo y alta efectividad:
- Optimización de la alimentación: Asegurar un agarre correcto para minimizar la aerofagia. En alimentación con biberón, emplear la técnica de “alimentación a ritmo” (paced bottle feeding) y considerar biberones con sistemas de ventilación interna.
- Técnicas de confort y coregulación:
- Porteo ergonómico: Mantiene una postura vertical que facilita la digestión.
- Simulación del entorno uterino (Las “5 S” de Harvey Karp): Envolver (Swaddling), colocar de lado/boca abajo bajo supervisión (Side/Stomach), ruido blanco (Shushing), movimiento rítmico (Swinging) y succión no nutritiva (Sucking).
Intervenciones con respaldo científico
- Terapia probiótica: El Lactobacillus reuteri (cepa DSM 17938) ha demostrado reducir significativamente el tiempo de llanto, especialmente en lactantes amamantados. Su efecto es gradual y requiere administración continua.
- Masaje abdominal: Realizado fuera de la crisis, con movimientos suaves en sentido horario, puede facilitar el peristaltismo y la expulsión de gases. Los movimientos deben seguir el trayecto del colon (en sentido de las agujas del reloj) para facilitar el peristaltismo y la expulsión de gases. Maniobras como la “I Love You” o “la noria” son comúnmente enseñadas. El calor local suave (sacos de semillas templados, comprobando siempre la temperatura) puede tener un efecto relajante muscular.
- Manejo dietético (sospecha de Aplv): Dieta de exclusión de proteínas de leche de vaca para la madre lactante o cambio a una fórmula extensamente hidrolizada para el bebé.
Intervenciones a evitar
- Fármacos antiflatulentos (simeticona): La evidencia de su eficacia es prácticamente nula.
- Infusiones y tés: Están totalmente contraindicados. Pueden ser tóxicos (anís estrellado), interferir con la nutrición y causar problemas de salud.
- Automedicación: Cualquier intervención farmacológica debe ser prescrita y supervisada por un profesional.
Conclusión
El cólico del lactante es un fenómeno complejo derivado de la interacción entre un sistema gastrointestinal y neurológico inmaduro, modulado por la microbiota y el entorno. El abordaje no debe centrarse en una “cura” mágica, sino en una estrategia multifactorial que incluye un diagnóstico diferencial riguroso, medidas de confort basadas en la evidencia y, fundamentalmente, el apoyo y la educación a los cuidadores. Comprender su naturaleza benigna y autolimitada es el primer paso para transitar esta fase con la mayor calma y el menor sufrimiento posible para toda la familia.